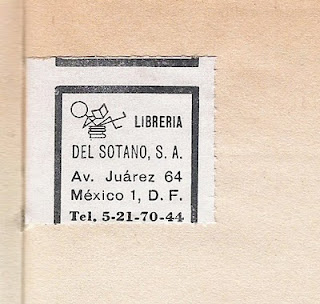¿Cuál es la diferencia entre que un gato sea existencialista, y que el gato haya inventado el existencialismo? ¿Y qué es un gato?: ¿la oportunidad de acariciar al tigre –y de citar a Baudelaire?
Las posibilidades de leer a José Emilio Pacheco son infinitas, y no las conocemos todas; la presencia del gato da oportunidad de explorar una de ellas.
El verano de 1957 apareció el sexto número de la revista Estaciones, con la dirección colectiva (en orden alfabético) de Alí Chumacero, Alfredo Hurtado, José Luis Martínez, Enrique Moreno de Tagle, Elías Nandino, Salvador Reyes Nevares y Carlos Pellicer; los editores eran Elías Nandino y Alfredo Hurtado, y tenía un suplemento, “Ramas Nuevas”, en este número coordinado por Pacheco. “Ramas Nuevas” (“cuyo nombre siempre me acompañará”) presenta varias reseñas bibliográficas de Pacheco, quien se definió como “aunque hoy nadie lo crea”, un rebelde-sin-causa-de-la-literatura, y “rompí el fuego contra la primera antología de cuentos que en 1957 elaboró Emmanuel Carballo”.
En ese número hay notas de Rafael Solana sobre Jaime Torres Bodet, poemas de éste, así como uno de Villaurrutia y unos fragmentos de un cuaderno, también de XV; sonetos de Pellicer, de Mercedes Durán y poemas de Elena Poniatowska, y cuentos de José Martínez Sotomayor, de Guadalupe Dueñas, Enrique Creel, Volga Marcos, Moreno de Tagle, y ensayos de César Falcón y de Leopoldo de Luis, éste sobre Vicente Aleixandre.
Se incluye el primer número de “Ramas Nuevas” (en números subsiguientes se suma Monsiváis, la primera de varias colaboraciones conjuntas a lo largo de muchos años) se publican poemas de Carmen Alardín, Francisco Galerna, María S. Harring, y un cuento de Alfonso de Neuvillate, posteriormente crítico e historiador de arte; lo más importante, el primer cuento de Pacheco, “Tríptico del gato”.
En el otoño del año siguiente apareció el primer título de Pacheco, plaquette de 16 páginas, incluyendo portadilla y colofón (La sangre de Medusa de José Emilio Pacheco es el número 18 de los Cuadernos del Unicornio. Se acabó de imprimir el día 22 de noviembre de 1958 en los talleres del maestro tipógrafo Manuel Cañas [Lerma 303], de México 5, D.F. Se tiraron 400 ejemplares sobre papel Fiesta de 80 kgs con tipos Bodoni de 12 / 12 puntos. Juan José Arreola, editor.) (Ya no se acostumbra la acotación del tipo de papel, ni menos de la familia tipográfica. La muy hermosa Bodoni no aparece en los catálogos de las familias tipográficas de los programas de computadora; la menos fea es Times Roman, y las variaciones de Garamond están muy abiertas, muy delgadas y exagerados los rasgos.) Incluía dos relatos: “La noche del inmortal” y el que da título al libro.
Los 400 ejemplares desaparecieron en relativamente poco tiempo; en los años sesenta, fuera de la Casa del Lago, vendían ejemplares de la colección; mi ignorancia impidió que adquiriera algunos de ellos, pero ya no estaba el de Pacheco.
Esa carencia se subsanó, en parte, con la reedición de La sangre de Medusa en la Colección El Pozo y el Péndulo (título de un cuento de Edgar Allan Poe), de la editorial Latitudes, editado por Carlos Isla y Ernesto Trejo (La sangre de Medusa, de José Emilio Pacheco, se terminó de imprimir el día 30 de junio de 1978, en los talleres de Imprenta Zavala, San Ildefonso y Carmen, México 1, D.F. Tiro de mil ejemplares.) (El 30 de junio de 1978 Pacheco cumplía 39 años; lo más probable es que esa fecha haya sido consignada por el aniversario; los colofones eran un juego, guiños secretos entre el editor y sus autores, sus amigos, familiares; hay que ver los colofones de las primeras ediciones de Carlos Fuentes; luego los detallo, pero muchos aparecieron oficialmente en días festivos; también hay que acotar que esos mil ejemplares desaparecieron en poco tiempo y esta edición, nunca reimpresa, se ha vuelto casi tan codiciada como la de los Cuadernos del Unicornio; Pacheco ha editado algunos otros títulos en ediciones limitadas aunque después incluidos en otros libros: Al margen, Prosa de la Calavera, Jardín de niños, Fósforos.)
En 1990, en Ediciones Era (“como Dios manda”, dijo Emilio García Riera) apareció La sangre de Medusa, una primera edición de tres mil ejemplares; en la portada interior se completa el título: “y otros cuentos marginales”. Los tres primeros relatos son “Trilogía del gato”, “La sangre de Medusa” y “La noche del inmortal”. Inicia con una nota, “La historia interminable” (alusión a un libro de moda pocos años antes, de Michael Ende), que habla del origen de los relatos; me detengo en los tres primeros; dice Pacheco que nunca un libro tan breve ocupó voluntariamente tantos años, porque los textos fueron apareciendo en diversas publicaciones, sin intención de formar un volumen; a lo largo de 34 años; el más antiguo lo fecha en 1956, la “Trilogía del gato”; es y no es el mismo texto; ya se sabe que Pacheco reescribe, adecua, corrige; y sí, son los mismos textos, pero distintos; en éste las diferencias son notables, pero no lo hacen otro; el primero de los tres fragmentos es el más fiel a lo largo de 35 años, sólo está más afinado; ¿qué es lo que afina? Las frases del cuento publicado en Estaciones son más contundentes; en el libro, más afiladas; en el primero se insinúa que el hombre es un gato imperfecto que con el fluir de los siglos lo superó al encontrar la facultad de la comunicación; en el segundo, que el gato inventó a los humanos, pero por un error ignorado (frase también en el original) creó gatos imperfectos; en el segundo desaparece un adjetivo: “hipócrita”; en el segundo hay una frase que me parece (por puro subjetivismo, pero también por influencia literaria) errónea: el perro es verdugo del gato: en campo abierto, así como es imposible detener a un ala cerrada, un gato vencerá al perro, lo cansará, se burlará de él, no dejará que lo atrape, y le causará heridas no graves, pero humillantes.
Las correcciones no son de estilo; difícilmente podría corregirse un cuento que, a los 17 años del autor, tiene pocas fallas, es de una fluidez envidiable, está escrito con gran seguridad, y lleno de frases eficaces y memorables; cuando mucho, hay una distancia que a los 50 años de edad acortó; hay mayor simpatía por el gato que a los 17 años.
El segundo fragmento, “El gato en la noche”, es muy diferente; en La sangre de Medusa es una lección de cómo la información enciclopédica, la cultura y el manejo de los conocimientos y de la observación se convierten en literatura; en el cuento de Estaciones hay un manejo impecable del erotismo sin ninguna descripción, solamente una evocación del amor sensual, entre gatos, y de paso entre humanos.
El tercero, “Los tres pies del gato”, es otra vez el mismo y es distinto: los diálogos son los mismos, así como la anécdota; en Estaciones es menos directo, no aborda la violencia que se desata en un instante, y en el libro la escena es brutal; en el primero hay una condena, en el segundo una acusación, ambos sobre la soberbia, la ignorancia, los caprichos, y la invencibilidad del gato; personalmente prefiero la descripción de la madre del protagonista, en la primera versión: “muchacha rica pero falta de instrucción”, que la del libro: “una joven rica que no tuvo oportunidades de instruirse”
No es la única mención de los gatos en Pacheco; acoto unas pocas: en El viento distante hay un relato, “El Parque Hondo”, en el que Arturo odia a la gata de su tía Florencia, con quien vive; la gata, consentida, se comió un ratón blanco que Arturo había comprado a la salida de la escuela; Florencia un día le encomienda que lleve a la gata al veterinario, a que la duerman; su amigo Roberto lo convence de que la maten ellos y se queden con los 20 pesos que deben pagar al médico; la gata, como en “Los tres pies del gato”, se escapa de la muerte y se pierde; en la noche se le aparece a Arturo, regresando acusatoriamente; Arturo aparece en Las batallas en el desierto, como uno de los amigos no bien vistos por la familia de Carlitos.
En algunos poemas regresan los gatos: “Gato”, “Gatitud”, “Proverbio árabe”, “Para quien vive entre murallas y guardias”, “Álbum de zoología”, “Rattus norvegicus”, “El fantasma”, “Mariposa”, “El suplicante” y uno o dos más que se me escapan. Como colofón, el hermoso texto que escribió para Gatomaquia, libro que en 1961 publicó la Librería Madero con dibujos de Vicente Rojo sobre el tema; tema que no es el único, pero sí de los más importantes de Pacheco.
La sangre de Medusa abre, tanto la edición de Los Cuadernos del Unicornio como la edición de El Pozo y el Péndulo, con "La noche del inmortal"; de nuevo, entre estos dos relatos las diferencias son pocas; es muy distinta la incluida en la edición de Era; mínimas variantes de una historia con muchas claves, dos vidas que son paralelas y al mismo tiempo divergentes, dos hombres igualados ante la muerte luego de que son el reverso de la otra; la gloria minimizada y la inmortalidad ganada por motivos tan encontrados que parecen enemigos, y la historia que, pese a ellos, se continúa a lo largo de los siglos; textos borgeanos, que en la edición de Era desentraña las claves, encuentra un nuevo hilo que hace ver al lector que el destino es inevitable, así se tarde 30 siglos en cumplirse; una diferencia radical, más allá de las formales; en las dos primeras versiones, un texto esencial hallado luego de la ejecución de uno de los protagonistas, es intraducible por la ignorancia del idioma original por parte de quien lo encuentra y resguarda; en la tercera versión no es necesario que lo traduzca, porque domina el idioma original (por cierto, la frase “por su ignorancia del dialecto jónico” volvemos a hallarla en No me preguntes cómo pasa el tiempo, casi igual “Orbes de música verbal/ silenciados/ por mi ignorancia del idioma”). Las dos primeras versiones, misteriosas y sugerentes, se descubren implacables, feroces, en la tercera. ¿Hay posibilidad de escoger una sobre las otras dos? Para mí, no.
“La sangre de Medusa” vuelve a alternar dos historias paralelas, distintas en el tiempo y en la forma, idénticas en el resultado: la de Perseo que luego de vencer lo invencible, es derrotado por el paso del tiempo, ve con melancolía y con dolor cómo se acaba lo que en un tiempo fue lo más glorioso, y cómo la belleza se convierte en un recuerdo cruel, que se alterna con otra historia, contemporánea: el hombre humillado por una mujer tiránica que ha minimizado su vida, lo ha esclavizado en el horror, y al fin la mata (en las dos primeras versiones, de seis cuchilladas; en la tercera, de siete) para luego hundirse en la locura, pero una locura lúcida; las dos primeras tienen pequeños cambios; en la tercera hay más: la pareja contemporánea ya no vive en una vecindad de la calle Argentina, sino en la calle de Uruguay, que de muchas maneras es más acorde con los rumbos de los relatos de Pacheco; es más explícita, pero sólo se nota leyendo cada frase y comparándolas entre sí; las diferencias son consecuencias de tres décadas de observación tenaz de la vida, se entiende mejor la tristeza de los dos protagonistas, es más claro el paralelo entre la vida de un héroe (en el sentido de la mitología) y de un derrotado (de la vida moderna); las observaciones son más agudas, y la sensación que deja en el lector es más profunda, en el sentido del paso del tiempo, de la imposibilidad de vencer al destino, en la tragedia del desamor. Es cierto; lo asombroso es que un joven de 18 años haya tenido tanta maestría, tanta agudeza, tanto talento, que sobreviva tres décadas sin que se le pueda objetar mucho; sólo Pacheco mismo pudo hacerlo.
Con cada relectura se encuentra uno, con algunos escritores, que los horizontes se amplían; se topa uno con aspectos o que no habíamos visto o no habíamos entendido en su cabalidad; se encuentran lazos que conectan temas que no son tan visibles, pero que han estado presentes, y ha sido nuestra culpa si no los habíamos descubierto; sucede con Faulkner, con Balzac, con Greene, con Carlos Fuentes, con Cervantes, con Octavio Paz; el universo que se revela con Pacheco es tan amplio que mucho me temo no tengamos capacidad para vislumbrarlo todo; solemos, con toda la torpeza posible, separar los géneros que aborda; hablamos del Pacheco poeta, del narrador, del crítico, del historiador, del periodista, del ensayista; pero es uno solo, sin importar el género, porque sus obras dialogan entre sí: una pregunta en un poema tiene respuesta en un cuento, o en un ensayo, o en un prólogo.
En estos tres cuentos, escritos casi en la adolescencia, están presentes varios de sus temas: la fugacidad, la imposible permanencia (de la vida, del amor, de la belleza), la amistad, la traición, la superioridad de los animales, la permanencia de la literatura.
En su carta prólogo a la poesía de José Carlos Becerra, Octavio Paz manifiesta asombro por la madurez del tabasqueño, y se muestra “apenado” por sus primeros poemas comparados con los de Becerra; no otra cosa puede uno pensar de las primeras obras de Pacheco.
Espero algún día expresar mi azoro, pero descubrir todas las rutas secretas, todas las correspondencias entre cada poemas, relato, novela, ensayo, de Pacheco.