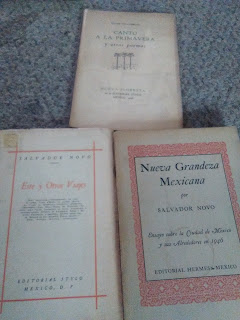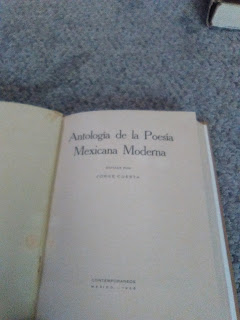Eduardo, se me hace que eres un canalla; no me lo dijo
ninguna mujer, ni siquiera una autora criticada que esperara piedad gracias a
la amistad; ningún autor al que le haya señalado errores o que haya
descalificado sus libros por culpa de sus desaciertos; tampoco algún deportista
a quien haya criticado con desenfado. Se lo dice Irasema Dilián en uno de sus
escasos papeles no cursis que interpretó para el cine mexicano, a Carlos
Navarro, en uno de los muchos papeles que no logra sacar a flote en su larga
carrera como galán, en uno de los cuatro episodios de Historia de un abrigo de mink, de Emilio Gómez Muriel; en ella
interpreta a una científica que, por ello, por inteligente, por llamarse Camila
y por usar anteojos, se supone que es fea; cuando escucha a Navarro describirla
como una doctora Jekyll que no por quitarse los anteojos y rizarse el cabello
dejará de ser fea; de pronto se le aparece sin lentes (sin tropezarse, y
pronunciando fórmulas químicas de manera sensual) y con el pelo rizado (chino,
se decía entonces) y lo seduce; él le pide matrimonio, ella accede, pero aparece
para la ceremonia con el pelo lacio, sin peinar, con antiparras toscas y con un
vestido que no resalta sus atractivos físicos (de hecho no los muestra más que
en Un minuto de bondad, donde posa,
para el escultor Luis Beristáin, en minifalda que semeja vestimenta griega,
donde deja al aire las piernas y, si uno se fija bien, unos milímetros del
glúteo izquierdo, pero ni por ésas excita al villano Beristáin, ni menos al
otro villano Carlos López Moctezuma, que se porta con lascivia con sólo ver a
Lilia Prado mover las caderas de manera inocente en Pata de Palo; y en Angélica
el espectador puede ver cómo Angélica DIlián no ve pero siente cómo Navarro —constante
galán suyo en varias cintas— desliza su mano de la cintura hacia sus glúteos,
gesto que ella aprueba con una sonrisa y una mirada más bien desangelada).
En esa
cinta las protagonistas de cada una de las cuatro historias muestran
arquetipos femeninos: la patita fea que inesperadamente se convierte en belleza; la
arribista que se aprovecha de las bajas pasiones que despierta en nosotros, los
faunos; la esposa que ya no estimula al marido y decide serle infiel, aunque para
tranquilidad de los espectadores, lo hace con el mismo marido, y la prostituta
inocente y virginal víctima de las circunstancias.
La más
apaleada es la segunda, interpretada por la muy erótica Columba Domínguez,
quien para convencer al millonario llevado por las tentaciones, de que le regale
el abrigo de mink ya de segunda mano, se presenta a una cena sólo vestida con
el dicho abrigo, sin nada debajo; el depravado millonario accede a regalarle el
abrigo pero aclara que le sale barato, porque estaba dispuesto a proponerle
matrimonio, fíjate nada más, pero ya que ella le ofrece una solución más económica,
se abstiene de hacerla su esposa. Domínguez actúa de manera convincente, pero
es superada en actuación por el magnífico José María Linares Rivas, a quien no
le costaba trabajo hacer gesto de lascivo.
Ese personaje,
Dora, de Domínguez, cabe en uno de los ejemplos que pone Arthur Schopenhauer de
la conducta femenina, cuya mayor ambición es atrapar un marido (tema por otra
parte usado varias veces por la cinematografía mundial), y luego dedicarse a
perder su juventud, su lozanía, su belleza y su atractivo. Schopenhauer no
describe a las mujeres como tontas, sino como carentes de creatividad y de
ambiciones, y cuya inteligencia sólo tiene un objetivo; describe, por otra
parte, la peor situación que puede vivir un hombre: estar entre dos mujeres que
se interesan por él: uno no se lo desea más que a su peor enemigo.
La vida es un ciclo que se repite varias veces, hasta en sus
aspectos más inocuos: propaganda en muros, en radio y televisión y en prensa
impresa, insiste en que todos los mexicanos tenemos algo de Roberto Gómez
Bolaños sólo porque en ciertas situaciones repetimos alguna frase de alguno de
sus personajes; se olvidan que los mexicanos tuvimos algo de David Silva, Gaspar
Henaine, Manuel Palacios, Pedro Infante, Mauricio Garcés, en algún momento de
nuestra historia: ¡¿Ah sí?!; Me es inclusive; Arroooz, Fíjate qué suave, Válgame
Dios, Chipocludo, Ohhhhh, La cosa es calmada, Pura vida. Frases inmortales que
sólo recordamos al ver algunas películas, así como olvidaremos las frases de Gómez
Bolaños a menos que repitan sus programas eternamente.
Tres veces me han atropellado; las tres veces fue un
ciclista. La primera debo haber tenido cinco o seis años, en la calle Huasteca,
colonia Industrial; mi madre platicaba con alguna conocida, cuando un ciclista
arriba de la banqueta me derribó; sangré de la frente; por fortuna estábamos
junto a una farmacia, donde me pusieron alcohol, agua bendita u oxigenada, una
gasa detenida con telas adhesivas, y me compraron algún dulce; la siguiente vez
fue en 2007; esperaba en Mariano Escobedo transporte para ir a comer, cuando
algún repartidor, en sentido contrario, sin avisar de su infracción, sin precaución,
me golpeó el brazo derecho que extendí para hacerle la parada a un trolebús; el
golpe fue muy duro, pero me aguanté porque los trolebuses son escasos, pasan con
poca frecuencia, y si no lo abordaba en vez del 1.50 del pasaje tendría que pagar
cuatro pesos del pesero.
La
tercera vez fue antier, martes 13, cuando quise cruzar Horacio por Euclides, aprovechando
que algunos autos forzaron a que el complicado tránsito por Horacio se
detuviera unos segundos; sentí un golpe, y vi que un ciclista en sentido
contrario estaba por caerse; en vez de dejar que se cayera y arremeter contra
él a golpes ayudé a que no se cayera, y reclamé, sin más que un reproche, que
anduviera violando el reglamento de tránsito, como hace la mayoría de automovilistas,
ciclistas rudimentarios o motorizados y, obligados, los peatones, que cruzamos
como podemos y evadimos a los que andan en sentido contrario, sobre las
banquetas, invadiendo cruces peatonales y sin respetar las órdenes de los
semáforos. Los peores son los ciclistas, sobre todo los motorizados, que con el
pretexto de su vehículo rebasan donde no deben, transitan por donde tienen
prohibido, provocan accidentes y luego se quejan.
Al rato
comenzaron los dolores; el atento médico me preguntó si soy alérgico a algún
medicamento y dije que sólo a los inyectados; la medicina que me mandó me apendeja
un tanto, lo que me impide andar solo por las calles, y a detenerme de donde
pueda, sólo por evitar mareos que resulten peligrosos. Una vez más creo que si
ésos son los resultados de sus gestiones, una presidencia a cargo del doctor
Mancera resultaría la más endeble e ineficaz desde los tiempos
de Manuel González (¿alguien lo recuerda? Fue quien se puso a buscar en varios
cajones al pendejo que creyera que su compadre no deseaba volver a ser
presidente).
Las maledicencias sobre el premio Nobel de Literatura a Robert Zimmerman
nos lleva, a mi amigo Sergio Romano y a mí, a decir que este año nos
reivindicamos con la Academia Sueca, pero repetimos, sin ampliar, el número de grandes
autores que no recibieron el premio, comenzando por Leon Tólstoy, pero con una
larga lista: los llamados tres grandes del siglo: Proust, Joyce y Kafka, pero
no podemos dejar de reprochar que otros tampoco fueron recipiendarios: Joseph Conrad,
Ford Maddox Ford (el autor de la novela más perversa: El buen soldado), EM Forster, Thornton Wilder, Robert Graves,
Norman Mailer, Jorge Luis Borges, Allan Sillitoe, Evelyn Waugh; otras
injusticias: al premiar al excelente Vicente Aleixandre se premió a toda una generación,
la del 27, pero fue, aun con su excelencia, menos vital y menos político que
otros tan buenos, cuando menos, que él: Jorge Guillén, Federico García Lorca, Rafael
Alberti, Luis Cernuda; al premiar a Claude Simon también se premió al menos combativo,
menos radical, de la nouveau roman: Butor, Robbe-Grillet, Duras. Cuando menos,
premiaron a Doris Lessing.
Entre
Los Nuestros, por rememorar un título memorable pero ya olvidado, los suecos
quedaron en deuda, no sólo por Borges, también por Julio Cortázar, Carlos
Fuentes, José Emilio Pacheco; y desde luego, ni pensaron en Rubén Darío, Alfonso
Reyes, Enrique González Martínez. Alguien dijo que era más honor no haberlo
obtenido que ganarlo, aunque desde luego nadie duda de la calidad de Böll,
Grass, Faulkner, Scott Fitzgerald, Steinbeck, pero a poco no Joseph Roth lo merecía.
A veces
se nos olvida que el propósito del premio
era alentar, más que reconocer; así, se explica que Thomas Mann lo haya recibido a los 54 años de edad, y con
la mención específica como autor de Los
Buddenbrook y no por La montaña mágica,
que era la que todos conocíamos, y siguió escribiendo hasta más allá de los
80 años, con obras magníficas; Los
Buddenbrook fue opacada, injustamente, por obras más populares, como Muerte en Venecia, Félix Krull, Doctor Faustus
(un tanto ilegible) y otras, como la magistral José y sus hermanos.
Para
muchos, Fuentes no estuvo a la altura, pero me atrevo a una hipótesis, que me
planteó Fausto Vega y Gómez: con Cambio
de piel se puso al frente de toda la narrativa mexicana, y con Terra Nostra se puso al par de sus
competidores de todo el mundo, pero ya muy lejos de los mexicanos; ahora no podemos
leerlo con la misma frescura con que abordamos al releer La región más transparente, La
muerte de Artemio Cruz, Aura y
otras, pero no es culpa de Fuentes, es nuestra. Con cada novela crecía más y
más.
Por varios y diferentes motivos se habla mucho de Elena
Garro; entre otras cosas, afirman que es precursora del realismo mágico. ¿De
veras es anterior a Carpentier —otro olvidado por la academia sueca— y que
Arturo Uslar Pietri? No se miden. Por cierto, ¿alguien recordará el premio que le dieron en el número final de 1968 en La Cultura en México?
Cuando falleció Parménides García Saldaña, ante los elogios
que le prodigaban en suplementos y revistas culturales, Horacio Rodríguez exclamó:
“ahora resulta que se murió Joyce”. Por estas fechas recuerdo mucho esa
expresión, y casi por los mismos motivos.
Un nuevo libro firmado por Guadalupe Loaeza y Pavel Granados maborda el tema de los amores de Amado Nervo con la amada inmóvil y con la hija de ésta. Lo dije yo primero, como decía Topo Giggio.